La muerte de Porfirio Miranda
Jaime Aboites[I]
Debió de haber sido el mes de septiembre de 1963. Sí, en esos días conocí a Porfirio Miranda. Yo tenía catorce años y él sobrepasaba los treinta y tres. El Colegio de los Jesuítas se ubicaba en una amplia calle soleada de la ciudad de Chihuahua. Atrás, el río Chuviscar exuberantemente seco y vacío. Porfirio había sido expulsado de Jalisco por el Cardenal Garibi Rivera, y yo de una pequeña ciudad del desierto que vivía un auge algodonero sin encanto.
Tengo en mi mente una escena casi fílmica cuando él llegó por primera vez al salón de clases, con su traje azul marino y su corbata oscura. Sus grandes pasos y la parsimonia de su cuerpo al desplazarse. Las ojeras enormes y sus ojos al fondo. La voz casi de grito, de trueno. Saluda levemente con una inclinación de su cabeza al grupo y pasa lista. Después de cada nombre nos observa como objetos de estudio, de arriba abajo. Y nuestras mejillas acribilladas por el acné enrojecen.
Pensándolo ahora, casi cuarenta años después, creo que en el Colegio de Jesuítas de Chihuahua había una clara división del trabajo. Por un lado los padres espirituales, confesores y guías del rebaño de Dios; y, por el otro, los padres filósofos, teólogos, metafísicos. Aquellos, los espirituales, organizaban los ejercicios anuales de San Ignacio de Loyola, las confesiones y los demás ritos ecuménicos. Éstos, los filósofos, tenían más que ver con la organización del mundo concreto (grupos de reflexión social, coros para la iglesia de la Purísima Concepción, concursos de oratoria que otorgaban un gran prestigio a los participantes y otros divertimentos estudiantiles).
No recuerdo que alguien se confesara con Porfirio Miranda, por lo menos alguien de mi grupo. Todos recurríamos a los auxilios espirituales del padre Jacobo Blanco, que casi levitaba al hablar de Dios. Además, para verlo había que voltear al cielo pues medía casi dos metros y era calvo, con una calva reluciente. Así que hasta ese brillo parecía espiritual. El padre Blanco creaba una atmósfera de Basílica de San Pedro durante la confesión. Su voz cavernosa provenía de alguna parte del paraíso. Entrábamos temblorosos al altar de Dios, listos para hacer actos de contrición a la menor insinuación de que éramos pecadores. Teníamos 14 años y éramos cristianos.
En Porfirio, creo, no había nada de esto. Él era un hombre obsesionado por la razón, por la justicia. Siempre tuve la sensación de que Dios y la Biblia eran para él los medios, las vías para llegar a la razón y a la justicia. Porfirio era casi de otra especie religiosa. Parecía hecho de otro material espiritual. Dios era la razón, no el arrepentimiento, ni los actos supremos de contrición. Estoy convencido de que no cabía en los hábitos. Porfirio rugía, gesticulaba y filmaba desaforadamente.
En las clases de Porfirio Miranda fue la primera vez que vi físicamente el conocimiento. Vi representados Los diálogos de Platón, y cada dos días revisábamos aquellas discusiones luminosas entre Platón y Sócrates. Cuando salí del Colegio de Jesuítas ya tenía clavado el aguijón de los por qué, de la duda metódica respecto al sentido de la vida.
Quizás siguiendo alguna vieja costumbre de San Ignacio de Loyola, Porfirio Miranda nos llevaba, de tiempo en tiempo, a la biblioteca del Colegio de Jesuítas para asignamos lecturas personalmente. “¡Aboites!”, me ordenó un día, atenazando con su mano mi brazo izquierdo e introduciéndome a la pequeña biblioteca del Colegio, la cual se hallaba en el tercer piso. Recorríamos los anaqueles y él continuaba apretándome con fuerza el brazo mientras leía en voz alta los títulos en los lomos de los libros: La divina comedia, Las ilusiones perdidas, Los bandidos de Río Frío, El idiota de Dostowesky, Los Cantares de Machado, las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, Juana de Ibarbouru. Hasta que llegamos a Tolstoi, yo vi con miedo las dimensiones de La guerra y la paz y Ana Karenina. De pronto extrajo un pequeño libro que observó con atención, sin que yo pudiera verlo, y me dijo “Ha muerto Iván Illich”. Hubo un momento de silencio, cierto eco en sus palabras. Yo padecía el dolor del brazo y el anuncio de la muerte de alguien con un nombre incomprensible. “¡Sí, Aboites!”, rugió, “lee La muerte de Iván Illich”; yo busqué ansioso sus ojos para saber quién era
ese hombre muerto. Me miró desde sus profundas ojeras y me acercó el pequeño libro. Tenía ante mí una obra desconocida que me provocaba cierta inquietud. (Entonces la muerte no había tocado mi huerto.)
Casi cuarenta años después, Arturo Alcalde me llamó por teléfono y me dijo que Porfirio iba a morir pues padecía un cáncer pulmonar fulminante, la misma enfermedad de la cual mi padre había muerto hacia dos décadas. Ambos eran fumadores incandescentes y trabajadores, uno de la imprenta y otro de la razón. Ahora lo veo: los dos fueron padres míos. Uno del trabajo y el otro del conocimiento.
Cuando mi hermano Hugo y yo llegamos a Temamatla, después de extraviamos en la carretera a los volcanes, buscamos la casa de Male y Porfirio. Ahí estaban Male, el hermano de Porfirio, dos de sus hermanas, Maisterra, y el ataúd cerrado de madera café que contenía el cuerpo de Porfirio. Estábamos llegando cuando alguien, no recuerdo quién, le pidió a Male ver por última vez a Porfirio. Sin cruzar palabra, Male fue hasta el ataúd y abrió la tapa. Yo me acerqué junto con casi todos lo que estábamos ahí. Miré su cara en silencio, sus ojeras aún más enormes por el peso de la muerte. No sé por qué, pero en ese momento recordé la biblioteca del tercer piso del Colegio de los Jesuítas en Chihuahua y creí oír lo que me dijo entonces, desde sus ojeras profundas: “¡ Aboites, ha muerto Iván Illich!” Entonces vi su cara iluminada de aquella mañana en Colegio de Jesuítas y le dije: “¡Sí, sí, ha muerto Porfirio Miranda!”; las lágrimas me saltaron y tuve que salir discretamente de aquella pequeña habitación, que era el estudio y la biblioteca de Porfirio. Me fui a caminar por las calles de aquel pueblo desconocido y empecé a recordar esto que ahora les cuento.
[I] Profesor-Investigador de la UAM-Xochimilco.
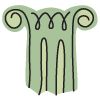
Comentarios recientes